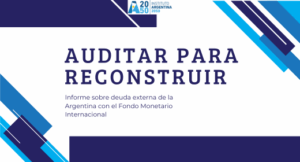Entre la Insuficiencia y la desmesura
Desde el Instituto Argentina 2050 #IA2050 presentamos “El DNU 70/23 y su inconstitucionalidad insalvable: entre la falta de fundamentos fácticos, la irrazonabilidad de sus contenidos y la exorbitancia y desmesura de sus alcances normativos”.
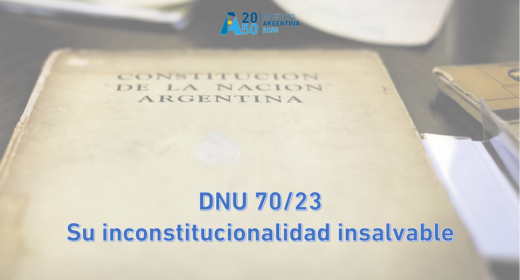
D.N.U. N° 70/2023: REFLEXIONES EN TORNO A SUS FUNDAMENTOS FÁCTICOS Y ALCANCES NORMATIVOS
Pablo J. Davoli.
I.- INTROITO: ¿QUÉ REZA LA CONSTITUCIÓN NACIONAL?:
Hace escasas semanas, con motivo del dictado del D.N.U. N° 70/23, nos abocamos a discurrir sobre diversas cuestiones atinentes a los aspectos procedimentales de los decretos de necesidad y urgencia, en general. ([1]) En la presente oportunidad, nos dedicamos a los fundamentos fácticos y alcances normativos del citado D.N.U., en particular.
Antes de lanzarnos de lleno al análisis de los aspectos propuestos, nos conviene repasar el texto del precepto constitucional que rige la materia (repaso, éste, siempre recomendable, por cierto). Veamos:
Artículo 99.- El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: (…)
3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar.
El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros.
El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso.
Repasado el citado texto constitucional y antes de lanzarnos al estudio del tema aquí propuesto, aprovechamos para aclarar que las notas al pie utilizadas en el presente trabajo revisten especial importancia.
II.- DESARROLLO: ¿QUÉ INTERPRETAN LA JURISPRUDENCIA Y LA DOCTRINA?:
Ensayemos ahora una apretada reseña de la jurisprudencia que la Corte Suprema de nuestro país ha elaborado en el transcurso de los años, con posterioridad a la reforma constitucional de 1994. De modo complementario, anexamos comentarios doctrinarios que reproducen o, al menos, se basan en el pensamiento de varios de nuestros constitucionalistas más prestigiosos y de algunos de los convencionales de las aludidas jornadas constituyentes.
* Video Club Dreams (JA, 1996-I-258):
En este decisorio, nuestro tribunal supremo descalificó un decreto de necesidad y urgencia en virtud de que, a su entender, no había una situación fáctica que diera lugar realmente a la necesidad invocada por el Poder Ejecutivo para dictar la norma de excepción. Dicho esto mismo en otros términos: según la Corte Suprema, el estado de cosas del momento no se ajustaba a la hipótesis de necesidad prevista por el Constituyente de 1994 para autorizar -por excepción- el dictado de un D.N.U. En efecto, en el Considerando 15, se dice al respecto:
Que sin perjuicio de lo expuesto ([2]) cabe advertir que los motivos que impulsaron el dictado de los decs. 2736/91 y 949/92 no se exhiben como respuesta a una situación de grave riesgo social ([3]) que hiciera necesario el dictado de medidas súbitas como las que aquí se tratan. Es más, no se ha puesto en evidencia que las medidas impugnadas obedezcan a factores que comprometan el desarrollo económico del Estado. (…)
…mas el Tribunal no advierte en ello situación alguna de riesgo social frente a la cual fuera menester adoptar medidas súbitas, cuya eficacia no sea concebible por medios distintos de los arbitrados.
A la luz de estas consideraciones, se colige que, para que se configure el supuesto de hecho habilitante del ejercicio de la potestad excepcional en cuestión, no basta con la presentación de una situación de grave riesgo social, sino que además debe:
– Resultar evidente la pertinencia de las medidas súbitas planteadas.
– Resultar imposible que la eficacia de tales medidas súbitas también pueda lograrse por medios distintos de los arbitrados.
Sobre este aspecto del tema, en particular, Sagüés ha explicado lo siguiente ([4]):
– Entre los requisitos constitucionales que permiten la emisión de estos decretos excepcionales, se cuenta uno relativo a la situación de hecho que motiva el dictado de los mismos.
– En efecto, se exige la concurrencia de razones de necesidad y urgencia, procedentes de circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes.
– Tales circunstancias excepcionales -que provocan el impedimento legislativo recién apuntado- deben:
– Ameritar y exigir una respuesta decisional -de naturaleza político-jurídica y, por tanto, de carácter normativo- por parte del Gobierno (necesidad).
– No admitir dilación alguna (urgencia).
En consecuencia -concluye el ilustre constitucionalista rosarino- no serían constitucionales los decretos que no atendieran un verdadero caso de estado de necesidad, que a su vez demanden una solución impostergable, y que no pudieran observarse los trámites corrientes de producción de leyes. ([5])
En este orden de ideas, cabe aquí apuntar que, en el seno de la Convención Constituyente de 1994, Raúl R. Alfonsín -a la sazón, integrante de dicha asamblea- declaró:
Estas circunstancias excepcionales están dadas por la existencia de una emergencia significativa y necesidad súbita que imposibilite que los cometidos estatales se cumplan por los medios ordinarios del procedimiento legislativo. En este sentido es obvio que, si dichas circunstancias excepcionales no existieron, los jueces deberán declarar la nulidad. ([6])
Se trata de observaciones enjundiosas, toda vez que, de ellas, se deriva que:
– Las circunstancias excepcionales no sólo suponen emergencia significativa sino también necesidad súbita(nótese que el convencional citado añade aquí otra característica de la excepcionalidad en cuestión: el carácter súbito de la necesidad).
– Tales circunstancias excepcionales deben implicar la imposibilidad(no la mera inconveniencia o dificultad) de ejecutar el procedimiento legislativo normal.
– Los requisitos establecidos no obedecen a ningún formalismo o ritualismo (al respecto, menester es destacar la referencia expresa y directa a los cometidos estatales).
– La invocación de las circunstancias excepcionales puede ser objeto de control judicial.
– La eventual inexistencia de las circunstancias excepcionales invocadas, da lugar a la declaración de nulidad del decreto, por parte del Poder Judicial.
* Zofracor (Fallos, 325:2.394):
En el contexto de esta causa, la Corte Suprema dejó expresamente aclarado que los extremos fácticos en cuestión (nos referimos a los que justifican la autorización del dictado de un D.N.U.) deben revestir una rigurosa excepcionalidad. ([7])
Lógicamente, en el caso concreto, la faena de verificación de dicho carácter excepcional tan especial no puede sino ser desplegada con un rigor equivalente. Vale decir que la ponderación respectiva debe efectuarse con un criterio restrictivo de especial severidad. Severidad hermenéutica, ésta, que, en el fondo, proviene de la contundente regla general inscripta en el propio texto de nuestra Carta Magna (art. 99, inc. 3°, 2° párrafo): El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. ([8])
* Leguizamón (Fallos, 327:559):
En este caso, el alto tribunal reforzó aún más la exigencia de excepcionalidad relativa a las circunstancias y, por ende, el carácter restrictivo de la interpretación respectiva.
Sobre esa base, sentó la admisibilidad de los D.N.U. únicamente en situaciones de grave trastorno que amenacen la existencia, la seguridad o el orden público o económico, que deben ser conjuradas sin dilaciones. Añadiendo, que tales situaciones debían configurar un estado de excepción y el impedimento a recurrir al sistema normal de formación y sanción de leyes para solucionar y, así, superar dicho estado.
* Verrocchi (Fallos: 322:1.726):
En este caso, la Corte Suprema resolvió que, para que el Presidente de la Nación pueda ejercer legítimamente las excepcionales facultades legislativas que, en principio, le son ajenas, es necesaria la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:
a. Que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución. Esto es: que las cámaras legislativas no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que resulten impedientes; grave fenómeno, éste, que, verbigracia, suele producirse en un contexto de conflicto bélico o de desastres naturales, cuando los mismos impiden la reunión de los legisladores (al respecto, no podemos dejar de señalar que, frente a la irrupción del fenómeno de la Covid-19, el Congreso de la Nación funcionó de manera remota, mediante reuniones y sesiones virtuales, desplegando así una intensa actividad).
b. Que la situación que requiere solución legislativa implique una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes (Considerando 9° del fallo aquí referido).
Es menester destacar aquí que la verificación de este último supuesto requiere de un estudio especialmente estricto, es decir, minucioso y riguroso. Ello así, porque, como bien alerta Baeza, no resulta admisible dejar en manos del Poder Ejecutivo evaluar qué tiempo demandaría llegar a contar con una ley y según su único e inapelable criterio, apelar a un decreto de necesidad y urgencia cuando así lo creyere necesario, aún si las cámaras se encontraran en sesiones (ordinarias, de prórroga o extraordinarias) y pudieran recurrir al tratamiento sobre tablas o alguna otra vía ([9]) que permitiera sancionar la ley en un mínimo de tiempo. ([10]) En apoyo de ello, ilustra el autor citado: Piénsese solamente en la inveterada costumbre de nuestro Parlamento, que en la última jornada de las sesiones ordinarias llega a aprobar en pocas horas cientos de proyectos de leyes. ([11])
En consonancia con ello, como bien hace notar Gelli ([12]), el fallo dejó en claro además que el instituto de marras (D.N.U.):
– No constituye un instrumento de Gobierno alternativo, al cual el Poder Ejecutivo puede acudir por razones de mera conveniencia o de mayor celeridad (Considerando 9°, in fine).
– Debe contener suficiente motivación fáctica en sus propios fundamentos (Considerando 10).
Veamos:
…corresponde descartar criterios de mera conveniencia ajenos a circunstancias extremas de necesidad, puesto que la Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto (la negrita es nuestra).
En el particular voto del ministro Boggiano, también se remarca que, a los efectos de la procedencia de un D.N.U., no alcanza con la mera invocación de la necesidad atribuida a la medida postulada, ni con la mera conveniencia de la mayor eficacia del decreto planteado. A saber:
Que, en ese contexto, se advierte con claridad que no se encuentran satisfechos los recaudos constitucionales para el dictado de los decretos impugnados. En efecto, en los considerandos del decreto 770/96 sólo se hace una escueta referencia a la imperiosa necesidad de “impulsar en forma perentoria una Reforma a la Ley de Asignaciones Familiares expresada en el Acuerdo Marco para el Empleo, la Productividad y la Equidad Social, suscrito el 25 de julio de 1994 por representantes del gobierno y de las asociaciones representativas del trabajo y la producción”. Ello resulta insuficiente para justificar una situación de riesgo social que el Congreso no puede remediar por los cauces ordinarios, máxime cuando las medidas se adoptaron durante el período de sesiones ordinarias. En ese orden de ideas, cabe recordar que la mera conveniencia de que por un mecanismo más eficaz se consiga un objetivo de gobierno en modo alguno justifica la franca violación de la separación de poderes que supone la asunción por parte de uno de ellos de competencias que sin lugar a dudas corresponden a otros (conf. Fallos: 318:1154). ([13])
En cuanto al control de constitucionalidad por parte del Poder Judicial, el alto tribunal se expidió ratificando sus potestades y reforzando su posición ([14]):
…corresponde al Poder Judicial el control de constitucionalidad sobre las condiciones bajo las cuales se admite esa facultad excepcional, que constituyen las actuales exigencias constitucionales para su ejercicio. Es atribución de este Tribunal en esta instancia evaluar el presupuesto fáctico que justificaría la adopción de decretos de necesidad y urgencia (conf., con anterioridad a la vigencia de la reforma constitucional de 1994, Fallos: 318:1154, considerando 9°)…

* Consumidores argentinos (Fallos: 333:633):
Cabe aquí evocar al fallo dictado por la Corte Suprema nacional en fecha 19/05/10, dentro de la causa Consumidores Argentinos. A continuación, reseñamos los tópicos cuya consideración resulta necesaria para la dilucidación de la cuestión que aquí nos ocupa (y que ponen de manifiesto la inconstitucionalidad del D.N.U. N° 70/23).
– En el Considerando 7°:
El cimero tribunal sienta las dos reglas fundamentales que rigen el asunto. A saber, que no puede sostenerse en modo alguno:
– Que el Poder Ejecutivo pueda sustituir libremente la actividad del Congreso.
– Que aquél se halle exento del control judicial.
En relación a esta última regla, conviene dejar debidamente aclarado aquí que el referido control también puede abarcar las circunstancias excepcionales configuradoras de las razones de necesidad y urgencia.
– En el Considerando 8°:
Se recuerda que, con la incorporación del art. 99, inc. 3°, en el texto de nuestra Carta Magna nacional, la Convención Constituyente de 1994, lejos de querer reforzar y propiciar la expansión de la práctica de emitir D.N.U., en rigor de verdad pretendió:
– Atenuar el presidencialismo (atenuación, ésta, que supone limitar, en particular, la práctica en cuestión).
– Fortalecer el rol del Congreso.
– Acrecentar la independencia del Poder Judicial.
Estos tres objetivos constituyen la clave hermenéutica que debe utilizarse al momento de determinar los alcances del citado precepto constitucional y dilucidar si aquéllos han sido transgredidos por algún D.N.U. expedido por el Poder Ejecutivo.
Cabe aquí reproducir las consideraciones que Rosatti ha formulado sobre el particular:
La reforma constitucional de 1994 asumió el tema del ejercicio de funciones materialmente legislativas por parte del Poder Ejecutivo como una realidad, desarrollada -hasta ese momento- sin parámetros preestablecidos y sin controles subsiguientes (“prácticas paraconstitucionales de larga data en nuestro medio, respaldadas por sectores importantes de la doctrina y cuya validez fue declarada por fallos de la Corte Suprema de Justicia”, tal como afirmó uno de los convencionales más destacados). El objetivo de la Convención reformadora, enmarcado en el cometido de “atenuar el presidencialismo” declarado en la ley de convocatoria (ley 24.309, art. 2°), ratificado por la Convención Constituyente y asumido por la jurisprudencia del máximo tribunal nacional como regla interpretativa de las cláusulas incorporadas ([15]), se encaminó a fijar los criterios de la delegación o autorización y a garantizar el control de su ejercicio. ([16])
En el mismo sentido, Sagüés ha comentado:
La Convención de 1994 reglamentó los decretos de necesidad y urgencia, para “impedir que existan prácticas paralelas al sistema constitucional”, y con el propósito de ajustarlos a determinados requisitos que significaban una profunda modificación al statu quo previo (miembro coinformante del despacho mayoritario, “Diario de Sesiones”, p. 2218, y ‘Obra de la Convención Nacional Constituyente 1994’, t. V, p. 4887). ([17])
– En el Considerando 13:
Se declara que una vez admitida la atribución de la Corte de evaluar el presupuesto fáctico que justificaría la adopción de decretos que reúnan tan excepcionales características, cabe descartar de plano, como inequívoca premisa, los criterios de mera conveniencia del Poder Ejecutivo que, por ser siempre ajenos a circunstancias extremas de necesidad, no justifican nunca la decisión de su titular de imponer un derecho excepcional a la Nación en circunstancias que no lo son.
A guisa de síntesis, en el leading case de marras, la Corte Suprema señaló que la normativa constitucional no habilita opción discrecional alguna. Es decir, no autoriza al Poder Ejecutivo a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales, por medio de un decreto.
Es precisamente por ello que el presupuesto fáctico de las circunstancias excepcionales (tal como las ha concebido el Constituyente a los efectos de habilitar el dictado de un D.N.U.) debe ser verificado y corroborado con rigurosidad. En torno a este requisito esencial, reflexiona Palacio de Caeiro:
En el análisis que imponen los principios de legalidad constitucional, se atiende a la competencia real y no formal de las excepcionales atribuciones legisferantes del departamento ejecutivo y de razonabilidad constitucional, que impone la justificación estricta del dictado de decretos de necesidad y urgencia sobre bases asentadas en constatados contextos, se agrega el principio de funcionalidad, mediante el cual debe demostrarse que el instrumento ejecutivo era imprescindible para la correcta marcha del Estado Nacional. ([18])
En relación a ello, la citada autora nos recuerda que:
Para la Dra. Carmen M. Argibay, debe aplicarse ‘prima facie’, una presunción contraria a la constitucionalidad de cualquier disposición de carácter legislativo emitida por el Poder Ejecutivo, la que sólo será rebatida, cuando “se demuestre que se han reunido las condiciones para aplicar la única excepción admitida en la Constitución a la prohibición contenida en el art. 99, inc. 3° de dicho texto.”.([19])
En consonancia con la pauta/exigencia recién abordada, el Alto Tribunal -en el marco del precedente jurisprudencial bajo análisis- dejó expresamente sentado que no resulta válido echar mano a un D.N.U. para modificar leyes sancionadas por el Congreso, en forma permanente. Nos cuenta Palacio de Caeiro sobre el punto:
En la tarea de analizar las señaladas circunstancias fácticas mencionadas por la cláusula constitucional, la CSJN afirma que ellas están definidas y descriptas rigurosamente en el vocabulario de la Constitución Nacional, no traduciendo las modificaciones introducidas por el Poder Ejecutivo a la ley aludida ([20]), decisiones “de tipo coyuntural destinada a paliar una supuesta situación excepcional en el sector, sino que, por el contrario, revisten el carácter de normas permanentes modificatorias de leyes del Congreso Nacional”. ([21])
* Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS s/ impugnación de acto administrativo (Fallos: 346:634):
Este fallo fue dictado en fecha 22/06/23, vale decir, con la actual integración de nuestro cimero tribunal nacional. En la ocasión, la Corte Suprema se remitió al dictamen de la Procuración, donde se acogían y reiteraban los conceptos explayados en los precedentes Consumidores Argentinos, Verrocchi y Asociación Argentina de Compañías de Seguros (Fallos: 338: 1048 ) de la propia C.S.J.N., añadiéndose lo siguiente:
…en nuestro sistema constitucional el Congreso Nacional es el único órgano titular de la función legislativa, por lo cual, la admisión de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace bajo condiciones de excesiva rigurosidad y con sujeción a exigencias formales (Fallos: 322:1726).
Temperamento, éste, que se apoya sobre el carácter excepcionalísimo que el Constituyente ha asignado a la potestad en cuestión; toda vez que dicho carácter exige una interpretación y una aplicación eminentemente restrictivas. Una exigencia que, tratándose de un D.N.U., es decir de un acto normativo de alcances generales, dictado por el primer magistrado del país, no puede sino merecer un respeto y cumplimiento con máximo celo y rigor. Observación, esta última, que, en el caso que aquí nos ocupa, cobra mayor relevancia aún, si cabe; ello así, habida cuenta de la desmesurada envergadura y la radical alteración que el D.N.U. de marras presenta.
* Pino, Seberino y otros c/ Estado Nacional -Ministerio del Interior- s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg. (Fallos: 344:2.690):
Se trata de un decisorio dictado con fecha 07/10/21. En él, la Corte Suprema siguió el mismo criterio de los casos precedentes, declarando inconstitucional el D.N.U. N° 679/97.
En la ocasión, el tribunal supremo ratificó que la admisibilidad de los decretos en cuestión amerita y exige una apreciación restrictiva. Asimismo, se subrayó el carácter excepcional de los mismos y la necesidad de que se verifique una genuina situación de emergencia para justificar su dictado. Extremo, éste último, cuyos posibles opuestos -según aclara el tribunal- serían las motivaciones invocadas por el Poder Ejecutivo Nacional (para dictar el D.N.U.) que resulten inexistentes, manifiestamente irrazonables o fundadas en criterios de mera conveniencia (Considerando 9°).
Además, en el Considerando 12 del voto mayoritario, la Corte Suprema evaluó abiertamente si los fundamentos del D.N.U. revestían la suficiencia necesaria a los efectos de justificar de modo evidente la necesidad y urgencia invocadas por el Poder Ejecutivo. Ello, con el interesante aditamento de contrastar tales requisitos con la voluntad de una modificación tendiente a su propia permanencia. Veamos:
Que los fundamentos dados por el Poder Ejecutivo Nacional no alcanzan para poner en evidencia que el dictado del decreto en cuestión haya obedecido a la necesidad de adoptar medidas inmediatas para paliar una situación de rigurosa excepcionalidad y urgencia que pusiera en riesgo el normal funcionamiento del sistema previsional de la Gendarmería Nacional sino que, por el contrario, traducen la decisión de modificarlo de manera permanente, sin recorrer el cauce ordinario que la Constitución prevé (arg. Fallos: 322:1726).
El temperamento se reitera en los votos particulares de los doctores Rosatti (Considerando 17) y Maqueda (Considerando 16).
De tan enjundioso considerando puede extraerse a guisa de regla hermenéutica genérica que la modificación en forma permanente de normativa vigente, por intermedio de un D.N.U., per se, aportaría un indicio elocuente de la inconstitucionalidad del mismo.
Tempranamente, a escasos meses de la clausura de las jornadas constituyentes de 1994, Dromi y Menem (quien acababa de desempeñarse como convencional constituyente)dejaron advertido en tal sentido:
Estas normas (los D.N.U.) constituyen una excepción especialísima al principio de división de poderes. No obstante, el Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta la praxis y límites políticos, podrá valerse de esta modalidad para superar la coyuntura, como medio de atemperar una crisis específica, más (sic) no como actividad de gobierno permanente. ([22])
En abono de ello, resulta pertinente traer aquí a colación lo dicho por la Corte Suprema en el Considerando 9° del fallo Smith (decisorio, éste, al que se hace nueva referencia más adelante); porque allí el Alto Tribunal ha subrayado el carácter temporario o provisional que -al menos, cuando supongan una alteración de la división de Poderes –[23]– o restricciones de derechos de particulares- deben revestir las medidas establecidas por un D.N.U. Veamos:
No debe darse a las limitaciones constitucionales (derivadas de un D.N.U.) una extensión que trabe el ejercicio eficaz de los poderes del Estado (Fallos: 171:79) toda vez que acontecimientos extraordinarios justifican remedios extraordinarios (Fallos: 238:76). La restricción que impone el Estado al ejercicio normal de los derechos patrimoniales (en virtud de un D.N.U.) debe ser razonable, limitada en el tiempo, un remedio y no una mutación en la sustancia o esencia del derecho adquirido por sentencia o contrato, y está sometida al control jurisdiccional de constitucionalidad, toda vez que la emergencia, a diferencia del estado de sitio, no suspende las garantías constitucionales (confr. Fallos: 243: 467; 323:1566).
Por nuestra parte, pensamos que la presente tesitura puede ser sostenida desde un doble punto de vista: objetivamente como subjetivamente:
– Objetivamente: porque, por lo general, la necesidad y la urgencia, aún cuando tienen raíces más profundas, forman parte de la coyuntura; y su atención (por parte de un D.N.U.) consiste en respuestas inmediatas que permitan superar el momento crítico, dejando las soluciones definitivas y permanentes (que suponen cambios estructurales o de fondo) para ser elaboradas por el Congreso, con los tiempos que sendas Cámaras legislativas requieran para desempeñar bien su rol en tal sentido.
– Subjetivamente: porque un D.N.U. que dispone medidas de orden estructural y, por lo tanto, pretendidamente definitivas, obliga a sospechar seriamente que el mismo ha sido dictado con la inadmisible intención de evadirse del cauce normal que la Carta Magna prescribe para el dictado de normas de naturaleza legislativa (sospecha, ésta, que, en el presente caso, se eleva meteóricamente al cénit del paroxismo, no bien se toma nota del volumen dispositivo del D.N.U. N° 70/23, la cantidad de leyes a las que afecta y la variedad de materias que aborda).
III.- CONCLUSIÓN: ¿POR QUÉ ES INCONSTITUCIONAL EL D.N.U. N° 70/23?:
Analizando el decreto de marras bajo la luz de las consideraciones precedentemente explayadas, se arriba forzosamente a la conclusión de su inconstitucionalidad. Las observaciones que podemos hacer en tal sentido son varias y diversas; y cada una de ellas posee entidad suficiente como para justificar la impugnación. Sin perjuicio de ello, menester es dejar debidamente aclarado que, a nuestro entender, el D.N.U. N° 70/23 puede ser tachado de inconstitucional también por otras razones, atinentes, ya no a los aspectos aquí atendidos, sino a algunos de sus contenidos dispositivos. Dicho esto, formulamos a continuación nuestras objeciones:
A) Impacto profundo:
Focalizando nuestra atención en el D.N.U. N° 70/23, menester es señalar y subrayar -en primer lugar- que el mismo constituye una norma inédita e insólita por el profundo impacto que -pese a constituir un decreto excepcional- produce en el conjunto del ordenamiento jurídico argentino. De acuerdo con sus principios y directrices esenciales, en el marco de la forma de gobierno republicana, así como del Estado de Derecho, no cabe esperar tamaña repercusión de una prescripción como la que aquí se analiza.
Semejante desmesura se verifica tanto cuantitativamente como cualitativamente. Desde el punto de vista cuantitativo, López Mesa subraya la falta de registro, a lo largo del último período democrático, de antecedente alguno de un D.N.U. que reformule y derogue un abanico tan amplio y diverso de normas jurídicas. De acuerdo con dicho autor, para encontrar un fenómeno similar, forzoso resulta remontarse bastante más atrás en el tiempo, hasta dar con las reformas legales dispuestas por el Gral. Juan C. Onganía en los años 1967 y 1968. Se trata de un deslucido antecedente, toda vez que, más allá de la pertinencia y la conveniencia de muchas de las modificaciones así introducidas, su promotor era un Gobierno de facto. Pero aún hay más: porque aquellas reformas eran menos pretensiosas, en el sentido de que se encontraban acotadas al campo del Derecho Civil y del Derecho Procesal Civil. ([24])
Paralelamente, desde el punto de vista cualitativo, los cambios introducidos son tan sustanciales que suponen un viraje radical en el desenvolvimiento del Derecho argentino, que se aparta (por no decir descarrila) respecto de sus lineamientos y directrices fundamentales. En tal sentido, es dable aseverar -sin temor a incurrir en exageración alguna- que afectan -al menos, en parte- la matriz ideológico-doctrinaria de la que se nutre el ordenamiento jurídico positivo argentino, reconfigurándolo (ante todo, por medio de una devastadora desarticulación y desmontaje) en muchos de sus sectores. A la luz de ello, podemos inferir que nos encontramos frente al dantesco espectáculo de un D.N.U. auténticamente revolucionario. Ello así, toda vez que revolución significa, básicamente, cambio de fondo, fundamental o profundo. De manera que no se equivocan sus partidarios al declamar -como, de hecho, el propio titular del Poder Ejecutivo viene haciéndolo abiertamente- que tienen la intención de hacer una revolución. En consonancia con tan tamaña pretensión, se encuentran el propio nombre asignado al D.N.U. y las disposiciones programáticas de sus arts. 2° y 3°. ([25])
Para decirlo todo, nos vemos obligados a dejar debidamente apuntado aquí, breve pero tajantemente, que esta razón, per se, deja expuesta la esencial inconstitucionalidad del decreto de marras. En primer lugar, porque, conteniendo nuestra Carta Magna nacional -explícita e implícitamente- los principios, normas y fines fundamentales de nuestro régimen político y ordenamiento jurídico positivo, todo cambio auténticamente sustantivo, directa o indirectamente, toca y mella aquella normativa suprema. ([26]) Y, en segundo lugar, porque -a mayor escándalo- se pretende introducir tamañas alteraciones mediante una norma de jerarquía muy inferior y carácter excepcionalísimo, como lo es un D.N.U. Sobre esto último, pondera sin ambages López Mesa:
Mirando en detalle los textos de las normas modificadas y las «derogadas» por el DNU 70/2003, así como la fundamentación de ese decreto, para una persona formada y que esté acostumbrada a pensar por sí misma, no es difícil concluir que se trata de una norma globalmente inconstitucional. Ello, dado que contraviene frontalmente una prohibición expresa del art. 99 inc. 3º, segundo párrafo de la Constitución Nacional, al pretender canalizar una intensa actividad legislativa, por medio de un decreto. ([27])
Focalizándonos en esta última cuestión, podemos advertir con claridad que nos encontramos frente a una preceptiva globalmente inconstitucional, dado que contraviene frontalmente una prohibición expresa del art. 99, inc. 3°, segundo párrafo, de la Constitución Nacional, al pretender canalizar una intensa actividad legislativa, por medio de un decreto.
Huelga aclarar que, de aceptarse semejante enormidad, quedará sentado un precedente de elevada peligrosidad, toda vez que el mismo dejaría habilitada y expedita la vía para hacer y deshacer las leyes (en el sentido lato de la expresión) a fuerza de decretazos. En semejante escenario, con alta probabilidad, se produciría un efecto caja de Pandora que atentaría contra la forma republicana y democrática, dinamitando al mismo tiempo las bases mismas del Estado de Derecho. Si bien este último -como toda obra humana y máxime en un país en crisis- lejos se encuentra de constituir paraíso terrenal alguno, no debemos permitir que se nos expulse del mismo (antes bien, debemos trabajar en su mejora), porque dicha expulsión nos llevaría a vagar penosamente, a la intemperie y a la deriva, en el tenebroso desierto de la arbitrariedad gubernamental, donde todo límite institucional frente al poder público, con la intención de evitar sus abusos y mantenerlo al servicio del bien común, queda reducido a mero espejismo, si no es que se derrite irremediablemente al fulgor abrazador del capricho del mandón de turno. Eso, estimados, no es otra cosa que tiranía, para los antiguos, o despotismo, para los modernos.
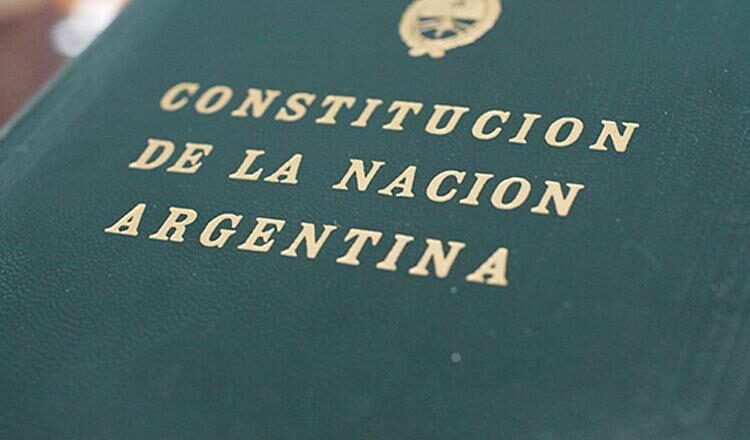
B) Los pies de barro de un temible coloso:
Pero aún hay más: la fundamentación del D.N.U. en cuestión exhibe una patética pobreza argumentativa. Se trata de una lamentable precariedad que linda con la orfandad. Ello así, sobre todo, si se advierte cuán fuertemente contrasta con la envergadura, la profundidad y la complejidad -realmente inéditas- de las medidas que hacen a la parte dispositiva de la norma en cuestión.
Este desolador déficit priva per se de validez al decreto de marras. En efecto, de acuerdo con una elocuente descripción ensayada por López Mesa, sus fundamentos se reducen a un soliloquio penoso sobre la actual situación, seguido de una colección de excusas para sortear el procedimiento parlamentario, en materias que necesariamente lo requieren. Además, se trata de una redacción bastante pedestre y su formato exhibe cierta rusticidad. ([28])
Por otra parte, afirma López Mesa que, en el D.N.U. N° 70/23, se advierte claramente la obra de un economista (reedición enésima de un vicio arraigado en los ‘90). ([29]) Pero además -modestamente, nos permitimos añadir- de un economista cuyo dominio de su propia disciplina se encuentra en tela de juicio (por decirlo delicadamente). Ello así porque, a las críticas que cuasi unánimemente -como bien indica el autor citado- provienen de los ambientes forenses (casi todos en contra, expresa el citado autor), se suman las de reconocidos economistas, desde Héctor L. Giuliano ([30]), Guillermo Moreno ([31]) y Pablo Challú ([32])hasta Diego Giacomini ([33]), pasando por Horacio Rovelli ([34]) y Hernán Letcher ([35]); así como actores económicos de primer nivel (básicamente, empresarios, cámaras empresariales, trabajadores y entidades sindicales, que son los que hacen principalmente la economía).
Huelga aclarar que nadie niega que nuestro país se encuentra sumido en una situación económica y social extremadamente grave. Las duras objeciones en cuestión van dirigidas contra las medidas que, a guisa de pretendidas soluciones, está promoviendo e implementando el Poder Ejecutivo, mediante el D.N.U. sub examine o bien, con otros ropajes jurídicos. De hecho, así como abundan las voces que denuncian que se trata de malos remedios que empeorarán el problema, no faltan quienes alertan lisa y llanamente que aquéllos se revelarán mucho peores que la enfermedad…
No podemos dejar de señalar aquí que tales diagnosis y prognosis, ensayadas por diversos economistas con apego a los hechos concretos que conforman nuestra coyuntura, consideradas en términos generales, encuentran profundo sustento conceptual en el pensamiento sustantivo de acreditados filósofos, politólogos y juristas. En tal sentido, nos parece atinado evocar aquí parte de las enseñanzas perennes que, con su magistral lucidez, Arturo E. Sampay expusiera en las históricas jornadas constituyentes de 1949:
…el grado de la intervención estatal se mide por las contingencias históricas, pues toda la legislación intervencionista que la reforma autoriza tiende a compensar la inferioridad contractual, la situación de sometimiento en que se halla el sector de los pobres dentro del sistema del capitalismo moderno, falto de moral y caridad, que aprovecha su prepotencia económica para la explotación del prójimo, sea obrero o consumidor; por eso, tal intervención irá perdiendo su razón de ser en la medida en que los elementos desquiciadores del mutuo acuerdo sean substancialmente dominados, haciendo que emerja ‘per se’ la legitimidad de los negocios privados respecto de los principios de justicia. Subrayo, al paso, una regla política descubierta por De Bonald: en la medida en que los hombres se amoralizan, acrece y se hace más profunda la coactividad interventora del Estado; por eso la intrínseca inmoralidad del capitalismo moderno ([36]) y el ‘ethos’ que imprimió a la concepción de la vida en estos últimos siglos, fueron los determinantes de este Estado cuya función reguladora no cesa de crecer, en su propósito de restaurar un orden justo ([37]). ([38]/[39])
C) Una extravagante exorbitancia:
Asimismo, a la luz de la jurisprudencia precedentemente reseñada, surge con claridad que el D.N.U. N° 70/23 infringe gravemente los límites y condiciones que la Constitucional Nacional establece para el uso de este tipo de instrumentos jurídicos.
Si en el precedente Pino la Corte consideró inadmisible que se pretenda modificar una ley de manera permanente, sin recorrer el cauce ordinario que la Constitución prevé al efecto, con mayor razón debe aplicarse dicho criterio a un D.N.U. tan amplio como el que aquí nos ocupa, que -tal como ya hemos indicado- pretende reformular de una sola vez el Derecho argentino, en gran parte de sus líneas maestras y estructuras fundamentales (verbigracia: modificando textos del Código Civil y Comercial y de otras leyes de fondo; derogando leyes de las más diversas; establecer criterios permanentes; recortar derechos laborales de raigambre constitucional y sólida consolidación en nuestro ordenamiento jurídico positivo; etc.).
A lo dicho, debe añadirse que el D.N.U. N° 70/23 contiene múltiples disposiciones que ni siquiera guardan alguna relación con las circunstancias y los problemas que, según se aduce, provocan la necesidad y la urgencia invocadas. En este aspecto, también se advierte una grave irregularidad y desmesura.
¿Es que, acaso, puede explicarse de algún modo satisfactorio cómo las circunstancias excepcionales y las respectivas necesidad y urgencia alegadas por el Poder Ejecutivo en los fundamentos del D.N.U., justificarían -verbigracia- la modificación que el art. 310 introduce en el art. 19, inc. 7°, de la Ley 17.132, relativa a la confección de las prescripciones médicas? ¿Y qué puede decirse, en el mismo sentido, sobre el cambio parcial en la definición de radiodifusión por suscripción que el art. 328 introduce en el art. 26, inc. A, de la Ley N° 27.078, de Argentina Digital?
Aplicando sobre el punto cualquier test de razonabilidad, resulta necesariamente una flagrante falta de adecuación entre medios y fines (aquí la finalidad no puede ser sino remediar la necesidad y la urgencia planteadas por las circunstancias excepcionales). ([40]) Adecuación, ésta, que constituye un requisito de validez esencial, al que los diversos autores se refieren también como aptitud o idoneidad del medio. ([41])
Ahora bien, esta grave deficiencia del D.N.U. N° 70/23 no se acota a las disposiciones cuya falta de adecuación respecto de la finalidad, revisten carácter ostensible, como sucede en los casos ut supra señalados a guisa ilustrativa. Sino que también se produce por la omisión de toda explicación plausible y consistente acerca de la supuesta aptitud o idoneidad de las demás medidas adoptadas, para la superación de la crisis. En este sentido, los fundamentos del decreto sólo ofrecen una serie de aseveraciones puramente dogmáticas y meramente genéricas, reductibles a simples eslóganes. Futilidad argumentativa, ésta, que se ve agravada hasta la vacuidad no bien se la contrasta con:
– La extraordinaria envergadura dispositiva del D.N.U. y el impacto profundo que el mismo tendrá necesariamente en la vida social argentina y el futuro del país.
– La extraordinaria complejidad técnica de muchas de las materias abordadas por la norma.
A ello hay que sumar el amplio coro de voces expertas que alertan sobre los efectos negativos e, incluso, calamitosos que, según aquéllas advierten, arrojarán las medidas adoptadas.
Así las cosas, nos encontramos frente a un D.N.U. irrazonable y, por lo tanto, violatorio de los arts. 14 y 28 de la Constitución Nacional (cláusulas, éstas, de cuya relación recíproca y sistemática surge el principio de razonabilidad, piedra angular de todo Estado de Derecho, en el sentido más profundo y pleno de la expresión).
Por otra parte, cabe aquí advertir que, de la eventual alteración ad hoc (es decir, para este caso) de la prístina y sólida jurisprudencia que la C.S.J.N. tiene elaborada para la materia, no podrían sino derivarse consecuencias de extremada gravedad. Ello así, por efecto ya aludido efecto caja de Pandora que semejante cambio entrañaría.
Cabe recordar un párrafo de la Corte: de ahí que lo esencial sea que la justicia repose sobre la certeza y la seguridad, respetando las limitaciones formales sin hacer prevalecer tampoco la forma sobre el fondo, pero sin olvidar que también en las formas se realizan las esencias (C.S.J.N., 07/07/15, in re recurso de hecho en Becerra, Juan José c/ Calvi, Juan María y otros s/cumpl. de contrato).
La democracia requiere de consensos, sobre todo si el presidente que asumió lo hizo con una pequeña minoría parlamentaria de adeptos. El 56 % que lo votó no es su capital político, sino un conjunto de personas que sufragaron por una esperanza, por prácticas más republicanas, por menos manejo autocrático, incluso por hartazgo hacia quienes hacía muchos años que se manejaban como patrones de estancia.
D) Suma de objeciones:
A modo de colofón: arribado nuestro trabajo al presente punto, nos parece oportuno ensayar -aunque más no sea, en apretada reseña- la enumeración de las objeciones que, a nuestro entender, merece el D.N.U. N° 70/23. Ello, a la luz de todo lo expuesto precedentemente y, por supuesto, sin pretensión de exhaustividad. A saber:
a. No se encuentra debidamente acreditado que, en las presentes circunstancias, no resulte viable el camino legislativo ordinario (es decir, el procedimiento legislativo normal). De hecho, el funcionamiento que el Congreso está teniendo en estos días y -a mayor abundancia- el especial vigor de la actividad que aquél está desplegando, desmienten dicha inviabilidad.
Vale decir que no se ha verificado la concurrencia del presupuesto constitucional de orden fáctico que autoriza al dictado de un decreto de este tipo. Así las cosas, lo razonable es colegir que el D.N.U. N° 70/23 carece de fundamento fáctico que justifique su dictado.
b. Nos encontramos frente a un decreto de necesidad y urgencia que prescribe medidas que desbordan con extrema holgura los alcances dispositivos propios de una norma de su tipo. Se trata, desde el punto de vista normativo, de una exorbitancia de tsunami arrasador.
Ello así, toda vez que el D.N.U. N° 70/23 contiene disposiciones que no constituyen meras respuestas de emergencia ni medidas provisorias. Las mismas no se encuentran sometidas a plazo alguno (ni determinado, ni determinable). Al contrario, este decreto introduce una enorme cantidad de cambios muy profundos, estructurales o de fondo. Cambios, éstos, que pretenden ser definitivos y que, por lo tanto, tienden a su propia permanencia.
c. Por las razones precedentes expuestas, forzoso resulta concluir que el D.N.U. N° 70/23 infringe la división de Poderes, alterando el equilibrio que debe regir sus relaciones recíprocas y, de este modo, amenazando con desbaratar el orden republicano.
d. Por otra parte, el D.N.U. N° 70/23 adolece de una insalvable falta de razonabilidad. Ello así, por cuanto no se encuentra debidamente acreditado el cumplimiento de los estándares, criterios y pautas más elementales del mentado principio. Específicamente, los que aquí se encuentran en juego son los siguientes:
– Adecuación de medios y fines (tal como ya hemos apuntado ut supra, el decreto contiene medidas que ni siquiera guardan relación con la problemática alegada para justificar su dictado).
– Idoneidad de los medios.
– Proporcionalidad de los mismos.
– Evitar la contraproducencia (esto es: por un lado, la heterogénesis de los fines, elocuente expresión acuñada por el filósofo italiano Giambattista Vico, referida al paradójico fenómeno consistente en buscar un resultado y obtener exactamente el opuesto ([42]); y, por el otro lado, el de evitar tormentas al costo de provocar otras, de igual o mayor gravedad).
Cabe aquí subrayar que, en el caso que aquí nos ocupa, tales estándares y pautas no sólo no se encuentran debidamente acreditados. Sino que, además, abundan los cuestionamientos planteados al respecto. Objeciones, éstas, procedentes por voces expertas, las cuales -a mayor abundancia- se encuentran enroladas en las posiciones ideológico-doctrinarias más diversas.
e. Como si todo ello fuera poco (que, claramente, no lo es), los cambios introducidos por el D.N.U. N° 70/23 implican un viraje político-jurídico radical. Cambio de rumbo, éste, que:
– Apunta en una dirección contraria a los lineamientos y directrices fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico.
– Importa la adopción de medidas políticas relativas a la economía y otras materias que se encuentran fuertemente cuestionadas en los campos científicos respectivos a las mismas.
– Nos dirige a la reedición de experiencias que nuestra Nación ya ha atravesado y padecido -como las privatizaciones y desregulaciones de los ’90 y la tramposa reingeniería de la deuda pública aplicada en aquellos y otros años- cuyos efectos negativos han sido graves y resultan evidentes. Dicho esto mismo en otros términos: pretende brindar solución para los graves problemas existentes, insistiendo con recetas cuyo fracaso ya hemos vivenciado.
– No introduce ciertos cambios que, a todas luces (por inconmovibles razones de auténtico bien comunitario, sensatez política, lucidez estratégica y fidelidad constitucional) deberían hacerse, en un determinado sentido. ([43]) Verbigracia: clausurar de una buena vez el largo y ruinoso proceso de endeudamiento público que, desde hace décadas, viene desangrando al país; y apuntar del modo más eficiente posible a la solución definitiva de tan acuciante problema; ello, al menor costo posible para el conjunto del Pueblo y resguardando especialmente a los sectores sociales económicamente bajos e, incluso, medios. ([44]/[45])

f. Por último, se evidencia una grosera desproporción entre los considerandos (nos referimos principalmente a sus alcances temáticos y profundidad argumentativa) y la pretenciosa envergadura de la parte dispositiva.
A todo ello debe añadirse que el D.N.U. en cuestión forma parte de un inédito (…) estado de incertidumbre normativa(fallo Smith, ya citado), generado por el propio Poder Ejecutivo. Al respecto, basta con tomar en consideración: la promoción de la -también kilométrica- iniciativa legal pomposamente denominada Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos; los cambios postulados en relación a la misma, por los propios representantes de dicho Poder en el debate en comisiones que aquélla está teniendo en la Cámara de Diputados; la repentina emisión de un nuevo decreto de necesidad y urgencia, el N° 63/24, sobre materias abordadas en el D.N.U. aquí analizado… ([46]).
Dicho estado de cosas, per se, resulta invalidante de un D.N.U. Comentando el mentado decisorio (Smith), Gelli no ha trepidado en comentar al respecto:
En efecto, la profusión de normas, la modificación incesante de ellas, las contradicciones (…) produjeron un desquicio normativo de tal envergadura que afectaron el debido proceso adjetivo, la razonabilidad de las decisiones y sumieron al país en la inseguridad y la desconfianza (más de lo que ya estaba…). ([47])
Huelga aclarar que semejante diagnosis, referida a una situación ocurrida hace ya más de veinte años, parece aludir al complicado escenario normativo en el que hoy nos encontramos… Para finalizar, señalemos que los graves defectos del D.N.U. N° 70/23 suscitan múltiples suspicacias y sospechas; algunas de ellas, harto inquietantes, ciertamente. No faltan las indagaciones periodísticas sobre el particular. ([48]) Y probablemente, más temprano que tarde, comiencen las judiciales. Desde luego, tampoco sería de extrañar (y, de hecho, sería muy saludable institucionalmente) que, en algún momento no muy lejano, alguna comisión investigadora -a
[1] Vide:Davoli, Pablo J. Algunas cuestiones procedimentales en ocasión del D.N.U. N° 70/23. 04/01/23. Disponible aquí:https://pablodavoli.com.ar/algunas-cuestiones-procedimentales-en-ocasion-del-d-n-u-n-70-23/.
[2] Los D.N.U. impugnados versaban sobre materia tributaria, la cual -como es sabido- se cuenta entre las materias vedadas para los D.N.U.
[3] Expresión, ésta, procedente del precedente jurisprudencial dado por el fallo de la Corte Suprema en el célebre caso Peralta, Luis Arcenio y otro c. Estado Nacional, Ministerio de Economía, Banco Central s/ Amparo. Decisorio, éste, anterior a la reforma constitucional de 1994.
[4] Sagüés, Néstor P. Manual de derecho constitucional. 2ª edición actualizada y ampliada. Astrea. C.A.B.A. 2012. Página 332.
[5] Ídem anterior.
[6] Alfonsín, Raúl R. Convención Nacional Constituyente. DS. Inserción N° 2. Página 2.729. Reproducido por: Dromi, Roberto y Menem, Eduardo; La Constitución Reformada. Comentada, interpretada y concordada; Ediciones Ciudad Argentina; C.A.B.A.; 1994; página 339.
[7] La negrita es nuestra.
[8] Ídem anterior.
[9] Hemos discurrido sobre la posibilidad de que se celebre una sesión especial fuera del período de sesiones ordinarias (sea para tratar un asunto con dictamen de comisión o sin dicho dictamen) hacia el final de nuestro trabajo Algunas cuestiones procedimentales en ocasión del D.N.U. N° 70/23, de principios de Enero de 2024 (ya citado).
[10] Baeza, Carlos R. Cuestiones políticas. El control de constitucionalidad y las autolimitaciones de la Corte Suprema. Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma. C.A.B.A. 2004. Página 265.
[11] Ídem anterior.
[12] Cfr.: Gelli, María A. Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada. La Ley. 3ª edición ampliada y actualizada. Avellaneda. 2008. Página 841.
[13] La negrita es nuestra.
[14] Previamente, en el caso Rodríguez, Jorge (iniciado por un grupo de diputados contra un D.N.U. sobre privatización de aeropuertos, por entender que el mismo vulneraba sus potestades), la Corte Suprema -si bien con disidencias- había reivindicado para el Congreso, en exclusividad, el control político respecto del cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo de los presupuestos que hacen a la viabilidad de los decretos de necesidad y urgencia; más concretamente, se sostuvo que es al Congreso a quien corresponde valorar la existencia de los extremos que habilitan al Poder Ejecutivo a utilizar esa facultad, así como la oportunidad, mérito y conveniencia de la adopción de tal medida (Baeza, Carlos R.; obra citada; página 259).
Al respecto, conviene añadir, a tenor de lo expuesto por Gelli sobre el caso de marras: Así pues, según la Corte Suprema, el Congreso tiene una atribución excluyente en el control de los decretos de necesidad y urgencia, pero el Tribunal, ante agravio concreto, puede ejercer algún control. (…) De acuerdo al voto de la mayoría corresponde a la Corte Suprema el control adjetivo, procedimental, de los decretos de necesidad y urgencia y, en cierto modo, sustantivo. En efecto, el Tribunal examina (…) si, en el caso, se cumplieron los requisitos formales de procedencia y si la materia sobre la cual versó el decreto era o no, de las prohibidas expresamente por la Constitución Nacional. Pero no evaluó la existencia de una grave emergencia que pusiese en peligro la existencia misma de la Nación, como sí lo hizo en “Peralta” y, a su turno, en “Video Club Dreams” (Gelli, María A.; obra citada; páginas 838 y 839). Como bien señala la autora, estas consideraciones fueron formuladas obiter dicta.
[15] Rosatti refiere aquí al fallo Verrocchi de la C.S.J.N., según se aclara en nota al pie. Dedicamos algunos párrafos a dicho decisorio, más adelante.
[16] Rosatti, Horacio. Tratado de Derecho Constitucional. Rubinzal – Culzoni Editores. Santa Fe. 2011. Tomo II. Páginas 391 y 392. La negrita es nuestra.
[17] Sagüés, Néstor P. Obra citada. Página 331. La negrita es nuestra.
[18] Palacio de Caeiro, Silvia B. Constitución Nacional en la Doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Ley. Avellaneda. 2011. Páginas 900 y 901. La negrita es nuestra.
[19] Palacio de Caeiro, Silvia B. Obra citada. Página 901. La negrita es nuestra.
[20] Se refiere al Decreto N° 558/02 y la Ley de Seguros, N° 20.091.
[21] Palacio de Caerio, Silvia B. Obra citada. Página 900. La negrita es nuestra.
[22] Dromi, Roberto y Menem, Eduardo. Obra citada. Página 339. La negrita es nuestra.
[23] Más allá de la que, como excepción constitucionalmente admitida, supone un D.N.U. per se.
[24] Cfr.: López Mesa, Marcelo. El DNU 70/2023 y la jurisprudencia de la Corte Suprema. Microjuris. 26/12/23. MJ-DOC-17558-AR||MJD17558. Disponible aquí: https://aldiaargentina.microjuris.com/2023/12/27/doctrina-el-dnu-70-2023-y-la-jurisprudencia-de-la-corte-suprema/ (compulsa: 20/01/24).
[25] ARTÍCULO 2°.- DESREGULACIÓN. El Estado Nacional promoverá y asegurará la vigencia efectiva, en todo el territorio nacional, de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia, con respeto a la propiedad privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo.
Para cumplir ese fin, se dispondrá la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional y quedarán sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda.
La reglamentación determinará los plazos e instrumentos a través de los cuales se hará efectiva la desregulación dispuesta en el párrafo anterior.
ARTÍCULO 3°.- INSERCIÓN EN EL MUNDO. Las autoridades argentinas, en el ámbito de sus competencias,
promoverán una mayor inserción de la República Argentina en el comercio mundial.
Con ese fin y de conformidad con la política de desregulación promovida en el artículo anterior, el Poder Ejecutivo de la Nación elaborará y/o dictará todas las normas necesarias para adoptar estándares internacionales en materia de comercio de bienes y servicios, procurando armonizar el régimen interno, hasta donde sea posible, con los demás países del Mercosur u otras organizaciones internacionales. En particular, se deberá procurar cumplir con las recomendaciones de la Organización Mundial del Comercio (O.M.C.) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Se invita a las autoridades de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las normas necesarias o convenientes para el cumplimiento de esos fines.
[26] Al respecto y a modo de ejemplo, nos preguntamos: la derogación sistemática de los diversos regímenes legales de promoción o fomento económico, por perfectibles que estos pudieran llegar a ser, ¿acaso no va a contramano de los prístinos mandatos del Art. 75, incs. 18 y 19, de nuestra Carta Magna nacional?
[27] López Mesa, Marcelo. Artículo citado.
[28] Cfr. López Mesa, Marcelo. Artículo citado.
[29] Ídem anterior.
[30] Vide: Moreno Calderón, Luciano R. Lic. Héctor Giuliano. “El país está caminando hacia una nueva convertibilidad. Una estabilidad momentánea y artificial financiada con deuda y ajuste”. Pal’Sur. 11/01/24. Disponible aquí: https://palsur.com.ar/nota/1552/—–el-pais-esta-caminando-hacia-una-nueva-convertibilidad–una-estabilidad-momentanea-y-artificial-financiada-con-deuda-y-ajuste.
[31] Vide:
– Moreno, Guillermo. Sobre inflación, decretos y el bien común. BAE Negocios. 25/12/23. Disponible aquí: https://www.baenegocios.com/columnistas/Sobre-inflacion-decretos-y-el-bien-comun-20231225-0026.html.
– Vídeo: GUILLERMO MORENO: “El DNU genera CONMOCIÓN en el APARATO PRODUCTIVO”. C5N. YouTube. Disponible aquí: https://www.youtube.com/watch?v=WB9E1fV_KOI (compulsa: 19/01/24).
– Vídeo Guillermo Moreno: “Javier Milei destruyó el valor de miles de empresas argentinas”. El Destape. Disponible aquí: https://www.youtube.com/watch?v=2PPwkJZsPpw (compulsa: 21/01/24).
[32] Vide:
– Challu, Pablo. Fin del experimento y hora de construir una alternativa. El Cronista. 16/01/24. Disponible aquí: https://www.cronista.com/columnistas/fin-del-experimento-y-hora-de-construir-una-alternativa/ (compulsa: 20/01/24).
– De la Calle, Enrique. Challú: “Si el peronismo quiere tener futuro debe incluir la voz de los empresarios nacionales”. Agencia Paco Urondo. 12/01/24. Disponible aquí: https://www.agenciapacourondo.com.ar/economia/challu-si-el-peronismo-quiere-tener-futuro-debe-incluir-la-voz-de-los-empresarios (compulsa: 20/01/24).
[33] Vide:Giacomini, Diego. Un mal plan económico. Perfil. 06/01/24. Disponible aquí: https://www.perfil.com/noticias/columnistas/un-mal-plan-economico-por-diego-giacomini.phtml (compulsa: 19/01/24).
[34] Vide: Rovelli, Horacio. Capitalismo salvaje y de la peor especie. El nuevo régimen de Milei. El Cohete a la Luna. 24/12/23. Disponible aquí: https://www.elcohetealaluna.com/capitalismo-salvaje-y-de-la-peor-especie/ (compulsa: 21/01/24).
[35] Vide: vídeo Hernán Letcher en Estamos en Una. Hernán Letcher. YouTube. Disponible aquí: https://www.youtube.com/watch?v=O6L8pnsza_s (compulsa: 20/01/24).
[36] Conforme expusiera el propio Sampay en otras partes de aquella magistral exposición, el capitalismo moderno ha aceptado y promovido al egoísmo (factor moral disolvente de grupos y comunidades); ha entronizado al ánimo de lucro como regla suprema de la conducta humana, hipertrofiándolo monstruosamente; ha habilitado la práctica de la especulación o usura, verdadero cáncer de economías y sociedades, en todas (o casi todas) sus formas…
A ello debe añadirse que priva a la Comunidad (al menos, en parte importante) de la previsión/planificación, coordinación y conducción que, en su propio favor, deben ejercer sus propios órganos de Gobierno.
[37] Propósito, éste, no siempre cumplido acabadamente y, en algunos casos, malogrado, ciertamente. Pero no por ello imposible ni, muchísimo menos, descartable.
[38] Sampay, Arturo E. La Reforma Constitución. Imprenta oficial. Buenos Aires. 1949. Páginas 37 y 38.
[39] A grandes rasgos, estas consideraciones presentan concomitancias importantes con los célebres principios de bien común y de subsidiariedad, y sus relaciones mutuas, planteados por la Doctrina Social de la Iglesia. En el mismo sentido apunta el principio del adecuado impulso estatal, formulado como parte de la doctrina de la insubordinación fundante, elaboradapor el politólogo argentino Marcelo Gullo Omodeo a la luz de un minucioso estudio de la historia política y económica hispanoamericana y del desarrollo logrado por países como el Reino Unido, Alemania y EE.UU., entre otros. Ciertamente, hay muchos más ejemplos de teorías y doctrinas de este tipo, que podrían ser citados. Desafortunadamente, no podemos hacerlo aquí, porque tal cosa excedería el marco del presente trabajo.
[40] Cabe aquí recordar que la Corte Suprema, en el fallo Smith, dejó debidamente sentado que el Poder Judicial se encuentra habilitado para realizar el contralor de la razonabilidad de las medidas adoptadas mediante decretos o leyes, tanto en contextos normales como en situaciones de emergencia. En el referido caso, el Alto Tribunal constató la irrazonabilidad y, por ende, declaró la inconstitucionalidad del tristemente célebre corralito bancario establecido por el D.N.U. N° 1.570/01. A continuación, reproducimos parte de los Considerandos 8 y 9 de dicha sentencia:
8) Que (…) es preciso recordar la tradicional jurisprudencia del Tribunal cuya sintética formulación postula que las razones de oportunidad, mérito o conveniencia tenidas en cuenta por los otros poderes del Estado para adoptar decisiones que les son propias no están sujetas al control judicial (Fallos: 98:20; 147:403; 150:89; 160:247; 238:60; 247:121; 251:21; 275:218; 295:814; 301:341; 302:457; 303:1029; 308:2246; 321:1252, entre muchos otros). Por otro lado, todo lo relativo al ejercicio de las facultades privativas de los órganos de gobierno queda, en principio excluido de la revisión judicial. Ello no obsta a que se despliegue con todo vigor el ejercicio del control constitucional de la razonabilidad de las leyes y de los actos administrativos (Fallos: 112:63; 150:89; 181:264; 261:409; 264:416; 318:445); por ende, una vez constatada la iniquidad manifiesta de una norma (Fallos: 171:348; 199:483; 247:121; 312:826) o de un acto de la administración (Fallos: 292:456; 305:102; 306:126 y 400), corresponde declarar su inconstitucionalidad.
9) Que se encuentra fuera de discusión en el caso la existencia de una crisis económica por lo que no cabe cuestionar el acierto o conveniencia de la implementación de medidas paliativas por parte del Estado. Pero ello no implica que se admita, sin más, la razonabilidad de todos y cada uno de los medios instrumentales específicos que se establezcan para conjurar los efectos de la vicisitud. Máxime cuando ha existido, en un breve período, una profusión de normas sobre el tema que, en algunos casos, más que propender a la fijación de pautas claras sobre la disponibilidad de las sumas depositadas en instituciones bancarias y financieras por los particulares ha generado un inédito y prolongado estado de incertidumbre. (…) No debe darse a las limitaciones constitucionales una extensión que trabe el ejercicio eficaz de los poderes del Estado (Fallos: 171:79) toda vez que acontecimientos extraordinarios justifican remedios extraordinarios (Fallos: 238:76). La restricción que impone el Estado al ejercicio normal de los derechos patrimoniales debe ser razonable, limitada en el tiempo, un remedio y no una mutación en la sustancia o esencia del derecho adquirido por sentencia o contrato, y está sometida al control jurisdiccional de constitucionalidad, toda vez que la emergencia, a diferencia del estado de sitio, no suspende las garantías constitucionales (confr. Fallos: 243: 467; 323:1566).
La negrita es nuestra.
[41] Vide: Davoli, Pablo J. Poder de policía y test de razonabilidad. 25/08/23. Disponible aquí: https://pablodavoli.com.ar/poder-de-policia-y-test-de-razonabilidad/.
[42] Un ejemplo sencillo y claro que nos aventuramos a consignar: en los considerandos del D.N.U. N° 70/23, se aduce expresamente el bajo nivel de los salarios reales. Sin embargo, de varias de las medidas adoptadas por dicho decreto (verbigracia, la derogación de la Ley de Abastecimiento, N° 20.680), cabe esperar -de modo razonable y con alto nivel de certidumbre- la agudización de tan preocupante fenómeno. Desafortunadamente, los hechos concretos y demostrables parecen confirmar la inquietante prognosis.
[43] Dicho esto al margen y sin perjuicio de la cuestión político-jurídica atinente a la determinación del Poder constitucionalmente habilitado para la introducción de tales cambios.
[44] Según Héctor L. Giuliano (muy probablemente, el principal experto en la problemática de la deuda pública argentina): La administración Milei-Caputo está tomando nuevos créditos para poder pagar intereses al Fondo Monetario y a bonistas privados, la deuda comercial con los importadores (más de 60.000 MD) se está convirtiendo en deuda financiera del Estado a corto y mediano plazo vía títulos Bopreal (una suerte de nueva estatización de deuda privada), la deuda del BCRA por Leliq y Pases Pasivos se está traspasando al Tesoro (vía colocación de nuevas letras de Tesorería), etc. En síntesis, seguimos dentro de un esquema de gobernar con deuda, de una trampa de deuda perpetua y de mayores pagos de servicios de dicha deuda a costa de un fortísimo plan de ajuste que genera estanflación (estancamiento o recesión más inflación).
Fuente: Giampaolo, Nancy. “El primer problema de la Argentina es financiero, antes que económico”. Perfil. 31/12/23. Disponible aquí: https://www.perfil.com/noticias/columnistas/el-primer-problema-de-la-argentina-es-financiero-antes-que-economico.phtml.
[45] También es dable citar aquí, a guisa ejemplificativa, que no se pretende introducir cambio alguno en orden a: poner mayores frenos a las maniobras especuladoras y usurarias que parasitan y desestabilizan nuestra economía nacional; evitar de una manera más efectiva la extranjerización de nuestras tierras y la expoliación de nuestros recursos naturales; propiciar el aprovechamiento de los mismos por parte de los argentinos; y definir un plan estratégico de desarrollo nacional integral, basado en la justicia y orientado al bien común. Al contrario, la norma sub examine avanza en el sentido opuesto. Al respecto, basta como botón de muestra la derogación de la Ley de Tierras, N° 26.737. Destacada pieza legislativa, ésta, sobre cuya constitucionalidad e importancia estratégica hemos discurrido oportunamente (vide: Davoli, Pablo J.; Algunas consideraciones en torno de los proyectos de ley contra la “extranjerización” de las tierras; La Ley; Antecedentes Parlamentarios N° 3; Abril de 2012; Avellaneda; páginas 155 a 186).
[46] El D.N.U. N° 63/24 fue publicado oficialmente cuando estábamos finalizando el presente trabajo, por lo que aquí no hemos podido ensayar ningún análisis acerca del mismo.
[47] Gelli, María A. Obra citada. Páginas 843 y 844.
[48] Así, verbigracia:
– La redacción. Derogación de Ley de Tierras en la Argentina: vía libre para que extranjeros se hagan de territorios estratégicos. KontraInfo. 20/12/23. Disponible aquí: https://noticiasholisticas.com.ar/derogacion-de-ley-de-tierras-en-la-argentina-via-libre-para-que-extranjeros-se-hagan-de-territorios-estrategicos/ (compulsa: 21/01/24).
– Lerena, César. La entrega del Mar Argentino a buques extranjeros significa: quiebre de la empresa nacional, evasión y pérdida de empleos. KontraInfo. 31/12/23. Disponible aquí: https://noticiasholisticas.com.ar/la-entrega-del-mar-argentino-a-buques-extranjeros-significa-quiebre-de-la-empresa-nacional-evasion-y-perdida-de-empleos-por-cesar-lerena/ (compulsa: 21/01/23).
– Rovelli, Horacio; Las manos que mueven los hilos. El poder económico detrás de Milei; El Cohete a la Luna; 21/01/24; disponible aquí: https://www.elcohetealaluna.com/las-manos-que-mueven-los-hilos/ (compulsa: 21/01/24).
– Giampaolo, Nancy. Artículo citado.