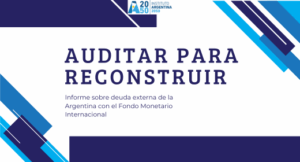La carrera tecnológica global y el destino de América Latina

Por REDACCIÓN TE / IA2050
En el nuevo orden mundial, la ciencia y la tecnología ya no son herramientas neutras al servicio del desarrollo: son territorios en disputa donde se juega la soberanía, la democracia y el poder. El avance acelerado de la inteligencia artificial, la computación cuántica, la robótica, las neurotecnologías y la automatización está reconfigurando los equilibrios geopolíticos, económicos y culturales a una velocidad sin precedentes. Los países que diseñan estas tecnologías, las implementan y las regulan están escribiendo las reglas del futuro. Los que no lo hacen, asumen el riesgo de quedar atrapados en una nueva forma de dependencia: la colonialidad digital.
En ese escenario, América Latina aparece rezagada, con políticas reactivas, marcos normativos atrasados y escasa inversión en ciencia e innovación. Mientras potencias como China, Estados Unidos o Corea del Sur trazan planes quinquenales, invierten cientos de miles de millones de dólares y articulan sus sistemas educativos, científicos, productivos y legales para liderar la transformación, gran parte de la región sigue atada a debates del siglo pasado. La brecha ya no es solo económica o educativa: es una brecha tecno-cognitiva estructural. Es la distancia entre quienes diseñan el mundo que viene y quienes solo lo consumen.
China, por ejemplo, lanzó en 2017 su “Plan Nacional de Desarrollo de Inteligencia Artificial”, con el objetivo de convertirse en el líder global para 2030. Lo acompañó con una inversión estatal y privada que supera los 140 mil millones de dólares anuales, con fuerte presencia en el sector defensa, en plataformas de datos, en IA generativa y en computación cuántica. En paralelo, avanza con un modelo regulatorio propio: el 24 de julio de 2025, el Ministerio de Ciencia y Tecnología publicó nuevas directrices éticas para la conducción autónoma, exigiendo respeto por la vida humana, documentación abierta de algoritmos y mecanismos de emergencia transparentes. Frente a cada innovación, plantea principios. Frente al riesgo, establece límites.
Estados Unidos, por su parte, articula su potencia tecnológica mediante un entramado público-privado formidable: OpenAI, NVIDIA, Amazon, Microsoft, Google DeepMind o IBM reciben financiamiento federal, regulaciones laxas y entornos fiscales favorables. Desde 2023, el Pentágono invierte en IA militar mediante el programa JAIC (Joint Artificial Intelligence Center), mientras que la Casa Blanca impulsa legislación federal para regular la IA con enfoque ético y competitivo. La National Science Foundation ha multiplicado los fondos para centros de supercomputación e IA confiable, y el Congreso debate nuevas normas sobre neurotecnologías y derechos cognitivos.
Europa, con otra mirada, optó por la regulación anticipada. El AI Act, aprobado por el Parlamento Europeo en 2024, establece por primera vez un marco legal exhaustivo sobre inteligencia artificial, que clasifica los sistemas según su nivel de riesgo, prohíbe usos como el reconocimiento facial masivo en espacios públicos, exige transparencia algorítmica y fija responsabilidades para los desarrolladores. A ello se suman avances en neuroderechos, legislación sobre verificación de edad en redes sociales, protección de datos (GDPR) y estrategias de soberanía digital. España, Francia e Irlanda ya aplican controles a redes sociales para menores, y lanzan sus propias wallets digitales para verificación de edad.
En contraste, América Latina sigue sin una agenda coordinada en estas materias. Según datos de la UNESCO, el promedio de inversión regional en ciencia y tecnología ronda el 0,65% del PBI, muy por debajo del 2,5% que recomienda el organismo, o del 4,8% de Corea del Sur. No existen leyes integrales sobre inteligencia artificial, ni estrategias regionales sobre computación cuántica, ni regulación sobre algoritmos públicos. La educación tecnológica es fragmentaria y desigual. Solo un puñado de universidades ofrece formación formal en IA o ética digital. El acceso a tecnologías críticas depende de plataformas y empresas extranjeras. La capacidad de control estatal es mínima. Y lo más grave: la ciudadanía y los decisores políticos no siempre son conscientes de la magnitud del cambio que ya está ocurriendo.
Sin embargo, Argentina supo estar —y aún puede estar— entre los países con mayores capacidades científicas y tecnológicas de la región. A lo largo del siglo XX y XXI, acumuló hitos notables en materia de energía nuclear, satelital, informática y biotecnología. A partir de 2003, se produjo una reconstrucción deliberada del sistema nacional de ciencia y técnica, con la repatriación de más de 1300 investigadores a través del programa Raíces, el aumento sostenido de la inversión estatal en I+D (que pasó del 0,41% al 0,65% del PBI entre 2003 y 2015 según el MINCYT) y la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en 2007. También se duplicó la planta de investigadores del CONICET y se crearon polos tecnológicos, universidades y centros de innovación en distintas regiones del país.
En ese mismo período, INVAP exportó reactores nucleares a Holanda y Australia, se lanzó el satélite ARSAT-1 (2014), se consolidó la red de fibra óptica troncal a través de Argentina Conectada, y se promovieron desarrollos públicos en software, salud, genética y producción de conocimiento estratégico. Estas políticas fueron reconocidas internacionalmente, entre otros, por la CEPAL y la Unesco, como ejemplos de reconstrucción del capital científico en países en desarrollo. En biotecnología, Argentina mantuvo una posición destacada a nivel mundial en cultivos genéticamente modificados y producción de semillas con valor agregado nacional.
Hoy, todavía persisten capacidades: el Instituto Balseiro forma profesionales de excelencia, la CONAE mantiene operaciones satelitales, y el Centro Atómico Bariloche desarrolla un procesador cuántico con circuitos superconductores. También existen startups de inteligencia artificial en salud, derecho y educación, y centros universitarios que investigan ética algorítmica y regulación. Pero todo este potencial enfrenta un entorno frágil: subejecución presupuestaria, desarticulación institucional, fuga de cerebros, y ausencia de una planificación estratégica de largo plazo.
La historia demuestra que no estamos condenados a la dependencia tecnológica. Pero también enseña que no alcanza con el talento individual ni con instituciones prestigiosas si no existe una política pública sostenida, con visión de país, con articulación federal, y con voluntad de construir soberanía en el mundo que viene.
En una era donde los algoritmos definen decisiones judiciales, las neurotecnologías abren dilemas sobre la mente humana, y los datos se convierten en la materia prima del poder, el destino de las naciones dependerá de quién pueda regular, comprender, diseñar y humanizar esas tecnologías.
Para América Latina, y en particular para Argentina, el desafío no es menor: se trata de definir si seremos actores del futuro o simples usuarios de decisiones ajenas. La oportunidad todavía existe. Pero el tiempo se acorta. No es tarde, pero es ahora.